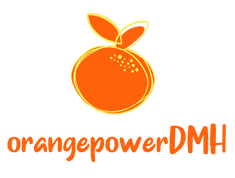|
Por Delfina Morganti Hernández
Serial Storytelling Strategist • Copywriter en inglés y español Capacitadora en marketing para traductores “Nada me autoriza a escribir sobre la traducción, aunque se trate de algunas notas destinadas por su objeto mismo a contradecirse. Mi experiencia de traductor es demasiado insignificante, demasiado esporádica, ya no es actual”, comienza el primer párrafo de estas “notas” tituladas Encore un métier impossible. Notes, por el filósofo, escritor y psicoanalista francés Jean-Bertrand Pontalis, en la traducción al español del profesor Ruben Biselli.
Ahora, yo me pregunto: si Pontalis mismo reconoce que no debería ponerse a opinar de algo que poco ha ejercido y solo de manera circunstancial, ¿por qué lo hace? O nos quiere intrigar con su presunta ignorancia del tema, o nos está tomando el pelo directamente.
No me gusta lo que plantea este tal Pontalis, por lo que, debo advertirte, lector, este artículo no pretende ser un resumen neutral de lo que Pontalis ha descrito como un oficio imposible: traducir. El traductor como un ser sufrido a más no poder
Pontalis comienza por afirmar que traducir no es, como nos gustaría creer, pasar un texto de una lengua a otra.
Traducir no es pasar de la lengua materna “a una llamada extranjera para regresar a la primera”. Ja. Chocolate por la noticia. Después propone Pontalis: “Al traductor lo veo ante todo como a un ser en suspenso (en souffrance): ha perdido su lengua sin ganar otra de ello. Pero imagino también su placer que consiste quizá en esto: el lenguaje sería lo suficientemente poderoso como para conducirlo por sobre la diversidad de las lenguas. ¿Cómo podría el traductor guardar alguna confianza en su tarea sin la loca convicción de poder encontrar un ante-Babel? Pero es en un después que él se sitúa, no posee medios para olvidarse de ello”. Este párrafo inaugura lo que yo interpreto como un ataque injusto y sesgado hacia la figura del traductor en comparación con el autor del texto fuente. Pontalis aquí pasa a aseverar que “traducir es una operación que modifica, corta, mutila y que también añade, injerta, compensa, que altera por naturaleza el tejido vivo”. Si bien estoy de acuerdo en que una traducción jamás es una copia exacta y fiel del texto fuente, la manera en la que Pontalis se refiere al proceso que implica traducir un texto de una lengua a otra posiciona la tarea del traductor en un lugar negativo, y, al hecho de traducir, como una actitud de resignación frente al proceso.
“No puedo calcar el texto de una lengua a otra, tendré que traducirlo con todo lo que ello implica”, podríamos imaginar que piensa el traductor en el que está pensando Pontalis.
“Un traductor opera”, agrega el filósofo. “Tanto como lo sepa o lo desee: la restitutio ad integrum no está a su alcance”. Es decir, según Pontalis, el traductor es un ser condenado a conformarse con hacer lo que puede, y lo que puede nunca es suficiente para generar en la lengua meta un texto igual de digno que el texto fuente. Por el contrario, para Pontalis, el texto fuente es un todo; la traducción es una parte, el resultado del sacrificio del original. “Meros compromisos: no otra cosa son para el traductor aquellas decisiones que finalmente debe tomar. Se ve yendo de compromiso en compromiso, de quizás en quizás, no tiene alternativa. Puede vencer la dificultad, es decir, en su caso, eludirla, jamás triunfa sobre ella. Excluidos están esos momentos de exaltación que conoce un autor. A lo sumo, para él [el traductor], una vez concluido el trabajo, una vez puestos los puntos de sutura, un ‘esto puede andar, es más o menos esto’”. Ah, bueno. Recordemos que estas son las palabras de alguien que, al principio de sus notas, confesó que su experiencia de traductor “es demasiado insignificante, demasiado esporádica, ya no es actual”. ¿Con qué tupé, entonces, cree saber qué sentimos y qué no sentimos los traductores al traducir? ¿Cómo osa decir tan suelto de lengua que es imposible triunfar sobre la dificultad inherente a la tarea de traducir? ¿Qué extraño y extraordinario saber se arroga Pontalis por sobre los traductores para afirmar que el traductor, a diferencia del autor, no vive el proceso de traducir con felicidad y exaltación? El ideal de fidelidad absoluta al original
Aparentemente, el traductor para Pontalis es un pobre tipo que debe resignarse a un destino de tristeza constante:
“El traductor debe estar dotado de una capacidad infinita para estar triste; no tiene el derecho a generar sus propias palabras, no tiene el poder de restituir las palabras del otro. Injusticia de su destino: cuanto más profunda es su intimidad con la lengua extranjera, cuanto más permanece en ella, con menos medios se siente para volver a atravesar la frontera”.
¿Pontalis, quién sos?
Miles de veces me he encontrado generando palabras nuevas y restituyendo las del autor al traducir. En efecto, no entiendo la traducción sino como un auténtico y bienintencionado acto de recreación, reformulación, regeneración del mensaje y el efecto del texto fuente en otro no necesariamente menos importante.
Lo que pasa, Pontalis, es que usted está obsesionado con la ilusión de fidelidad.
Usted cree que sería harto mejor contar con la posibilidad de calcar el texto fuente de un idioma al otro, de modo que el texto traducido sea una copia exacta:
“¿Quién no ha soñado, al traducir, con poner fin a la estadía mediante la única solución aceptable: reproducir tal cual el texto original? (La edición bilingüe realiza algo de ese sueño)”.
A mi modo de ver, la traducción como tarea es la viva prueba de que, además de ser imposible “reproducir tal cual el texto original”, sería indeseable, aburrido; no existiría traducción, me parece, si los idiomas fueran sistemas de signos enteramente equivalentes y homologables entre sí.
No existirían los traductores. No existirían las traducciones. ¿Existiría la diversidad de idiomas y culturas? Si todos quisiéramos leer el original como tal, aprenderíamos la lengua del original. Leeríamos el original.
Ahora, el hecho de que una traducción nazca después del texto fuente no quiere decir nada. No quiere decir, por ejemplo, que sea un texto de menor categoría o importancia.
Tampoco quiere decir que ese texto venga fallado de fábrica, solo por el hecho de ser una traducción. Pontalis parece haberse topado con todas malas traducciones, o bien, ignora el hecho de que toda traducción es, de alguna manera, una instancia de resurgimiento de un texto anterior en otro que le da vida nueva. La traducción como acto es parir un texto nuevo, dar origen otra vez. La traducción es —sí, es— un oficio posible. Es un oficio posible, útil y necesario. Es gracias a la traducción que se hermanan los pueblos y sus culturas. Es gracias a la traducción que textos como La Ilíada o Harry Potter devienen en fenómenos de conocimiento y deleite universales por siglos. La traducción como retoquecito
Por si todo esto no fuese suficiente agravio, Pontalis indica que “la traducción es desde el comienzo retoque. Siendo posterior, operando sobre un texto ya producido, ella ignora ese tiempo en que las palabras se buscan, y a veces se encuentran, para decir, para tocar, aquello que no está en palabras, aquello que está bajo las palabras”.
Es decir, Pontalis sostiene que el traductor trabaja con un texto acabado, con un mensaje dado y resuelto en la producción, la escritura, que nos lega el autor. Por el contrario, sostengo que el texto fuente funciona como el indicio clave en un misterio: es la pista fundamental, pero no trae consigo la resolución del misterio. Esa es la tarea del detective; o, en este caso del traductor: el traductor como lector “abre” el texto fuente, lo escribe, como diría Barthes en Escribir la lectura, lo interpreta. No podría ser de otra manera: el traductor traduce siempre su interpretación del texto fuente, nunca el texto fuente en sí mismo.
No hay caso; Pontalis está convencido de que el traductor “se encuentra reducido a poner palabras en lugar de palabras”. Afirma que su condición es la de “un escriba de enunciados que ha renunciado a alcanzar, siquiera por procuración, el lugar, en verdad siempre incierto, de un sujeto de enunciación”.
Esta sentencia coincide con la concepción del traductor como Hermes, como mero portador de mensajes a entregar, como copista o escriba; como un simple retransmisor de mensajes que, para llevar a cabo su tarea de buen mensajero, lo único que atina a hacer es sustituir las piezas de la lengua fuente con otras más o menos aceptables de la lengua meta. La traducción como contradicción
Pontalis plantea que no se puede escapar a la contradicción, a “esa tensión que hace imposible el oficio”, y agrega: “Elegir la lengua de partida es, poco o mucho, maltratar la lengua de llegada; preferir esta es sacrificar aquella. No resido ni en una ni en otra, nos dice el traductor; estoy entre las dos necesariamente”.
Aquí el autor afirma que el traductor como “go between profesional”, como “residente entre dos lenguas”, “se arriesga a producir” lo que Pontalis llama “una tercera lengua que nadie habla ni entiende (de la cual las ‘traducciones simultáneas’ de los congresos ofrecen una muestra)”. No contento con ello, añade: “Los olores de la traducción son como los olores de cocina: cortan el apetito y quitan a los manjares su sabor”.
Lo fascinante de todo esto es que si yo estoy pudiendo leer e interpretar y juzgar y criticar y responder a Pontalis, es gracias a Ruben Biselli, el traductor del texto de Pontalis.
Y no, no me ha espantado saber que estoy leyendo una traducción, incluso si, por momentos, noto que podría tratarse de una traducción; la traducción me ha acercado a los dichos de Pontalis, lo cual agradezco, porque me ha hecho reflexionar, enojarme con el autor y escribir este artículo a modo de respuesta.
No todas las traducciones son especímenes inentendibles, señor Pontalis.
No todos los traductores generan textos traducidos que parecen malas traducciones de un original. Estoy segura de que usted, como muchos otros mortales, ha leído alguna vez una traducción sin enterarse de que se trataba de un texto traducido. Eso sucede cuando el traductor alcanza el ideal de invisibilidad y logra generarle al lector la ilusión de que está frente a un texto naturalmente concebido en la lengua meta. ¿Sería posible lograr tal ilusión si la traducción fuera un oficio imposible? Yo creo que no.
La naturalidad como ideal es el principio que debería regir toda traducción por antonomasia. Lograr que un texto traducido se lea como si fuese un texto en sí mismo, producido en la lengua de llegada, es el ideal que me ha llevado a buen puerto en proyectos de traducción en los que las dificultades eran muchas y complejas.
Claramente, Pontalis desconoce las buenas traducciones, esas que no se nota que son traducciones. Me atrevería a decir que él habla de los “olores de la traducción” en referencia a esos textos que cuesta leer porque están traducidos o muy literalmente o con rarezas y giros gramaticales inesperados que entorpecen la lectura. Sin embargo, no todas las traducciones son iguales. ¿Qué habrá querido decir Pontalis con todo esto?
El cierre que les da Pontalis a sus notas no me termina de cerrar, valga la redundancia, y me deja preguntándome qué quiso decir, al fin y al cabo, con todas las vueltas que dio para hacerse el que decía algo interesante sobre el oficio de traducir...
“¿Qué es, pues, traducir? Emigrar, sí, eso es seguro, pero emigrar en su lengua. Vivir de nuevo el exilio en ella, renunciar a la ilusión, que pudo haber sido la nuestra, de que éramos sus amos y propietarios, de que podíamos disponer de ella como de un bien, a nuestro antojo. Atravesar esta prueba de aprendizaje de una lengua que ya conocíamos —la nuestra— y, en el mismo movimiento, dejarse arrebatar ese saber, ese uso, ese comercio parsimonioso”.
Y así termina la cosa: “Traducir (transferir): menos cambiar de lengua que cambiar su lengua y, en ella, reencontrar la extranjeridad del lenguaje. Al emigrar, permitir finalmente la migración de las palabras. Todas las lenguas son extranjeras. Todas vuelan de un mundo al otro”.
¿Vos qué entendiste?
|
SEGUIME EN REDES SOCIALESTEMAZOS :)
Todo
POR FECHA
Julio 2024
|